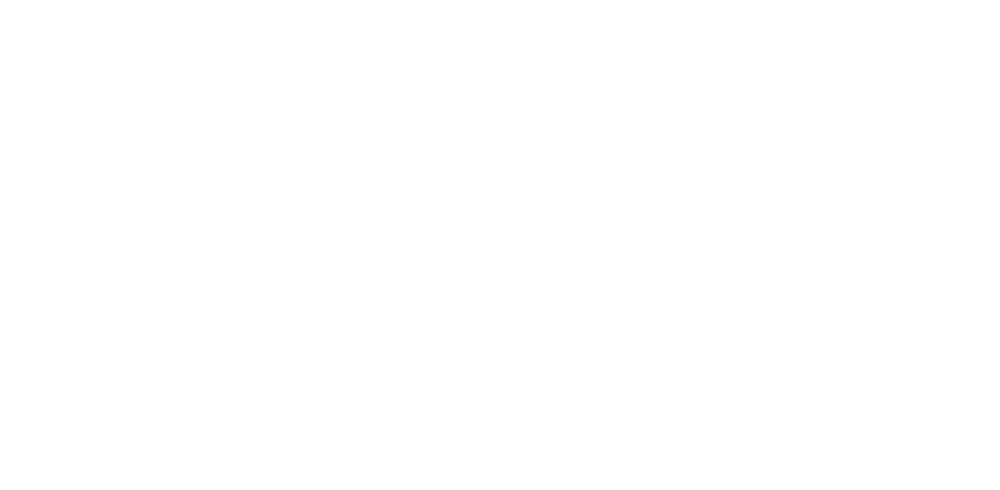Hace unas cuantas primaveras un afamado y exitoso hostelero que siempre ha intentado escaparse de los cánones de una manera muy personal, y laureada, me espetó con unas maneras respetuosamente aleccionadoras la siguiente sentencia “donde acaba la lógica, empieza la hostelería”.
Se me quedó grabada a fuego. Desde entonces he intentado identificar cuáles son los factores que provocan que un local rebose hasta la bandera o que, lamentablemente, vea pasar las horas muertas sin otro ánimo que mirar el reloj o la puerta. Y, dicho así, suena triste, y, de hecho, entristece.
Todo hace apuntar a que si un local está bien ubicado, presume de limpieza y pulcritud, su atención es impecable con una actitud de servicio insuperable, ofrece una extrema calidad en todos los parámetros que un establecimiento pueda procurar, su decoración es “lo más de lo más”, y, si ya, los precios son ajustados a la excelencia que estamos mencionando, triunfará como lo hizo la Massiel en aquel Festival de Eurovisión de 1968 con su “La, la, la”.
Y es lo propio, lo justo y lo merecido.
Ahora bien, si ustedes indagan en su memoria más certera y cercana comenzarán a venírseles a la consciencia extrañísimos casos notorios de éxito hostelero que nada o muy poco tienen que ver con aglutinar tantas virtudes como hemos enumerado anteriormente.
En ocasiones, una sola de todas ellas es suficiente para que multitud de cráneos consuman a destajo como si se tratara de la última coca-cola del desierto.
La diferenciación es una virtud excelsa que no es, en absoluto, fácil de conseguir. La diferenciación positiva que procura el éxito, claro está. Hay quien ni siquiera la persigue o sabe de su existencia. Hay a quien le cae de los cielos como el maná sin saber ni cómo ni por qué. Pero hay quien, cada noche, se acuesta pensando en qué puede ser único, en qué puede ser el mejor, en qué faceta puede triunfar.
Y ello, también, es propio, justo y merecido.
Abrazar árboles, visitar váteres (sí, váteres), disparar un AK-47, conducir un tanque, pasear por cementerios, conducir no sé qué coche, revivir un suicidio en masa de tiempos pasados, viajar a una guerra, nadar con tiburones, saltar en paracaídas… ¿locura? ¿extravagancia? ¿tontería? ¿dudosa ética? O, sin embargo… emoción, adrenalina, pasión, desenfreno, recuerdo…
Mi abuelo Seve diría “no sabemos en qué dar…”, y puede que no le falte razón, pero he indagado en una de las acepciones de la palabra experiencia, en esa que reza “circunstancia o acontecimiento vivido por una persona”, y las experiencias son causa de anhelo desde tiempos inmemoriales; desde que el ser humano casi ni lo era.
La vida en sí misma nos hace rebosar de momentos que quedan grabados en el archivo más profundo de nuestras entretelas y que condicionan nuestro devenir. En ocasiones, para gozoso deleite, en otras, para repugnante náusea. Pero lo que subyace como una verdad absolutamente meridiana es que nos pirra flirtear con más estímulos que con los que la mera existencia nos atiza.
En los últimos tiempos y fruto de la constante evolución de uno de tantos ámbitos, comer, beber, alternar se han revelado como prácticas que van mucho más allá de la escueta necesidad vital de alimento y del disfrute estricto de los sentidos. Lo que, hace ya unos años, algunos iniciaron y hoy se tiende a generalizar es generar en el cliente una experiencia lo más inolvidable posible. Y es aquí donde nace la figura denominada hostess (generalizándose el termino anglosajón femenino), que es ese profesional de la hostelería que se encarga de mimar al cliente que entra en un gastrolugar desde el principio hasta el final de su estancia, desde que lo recibe hasta que lo despide, y que supone ese apoyo cercano que se esmera en hacer sentir al cliente atendido en todo momento con excelencia, rigor, elegancia, mesura y disposición, rematando esa gastroexperiencia para que perviva en el cliente un recuerdo imborrable.
Pero, llevemos la teoría al extremo para demostrarla. Una simple, pero sincera, cómplice y afectuosa sonrisa de quien te sirve el café mañanero en una barra de bar, resulta ser la experiencia gastro diaria con la que muchos se deleitan, y que más allá de las calidades de producto o de local, puede inclinar la balanza indefectiblemente hacia el llenazo total o hacia el vacío más absoluto.
El tiempo avanza, y la información lo hace más rápido aún. Los clientes acumulan formación a golpe de clics y cada día son más selectos a la hora de elegir dónde y cómo gastan su dinero. Y en tiempos de crisis, más. Los cocineros se devanan los sesos por crear platos y pinchos exquisitos, pero también rentables, donde los tiempos, las caducidades, las mermas, las mil y una pruebas… acaparan una ingente parte del trabajo.
Y en la barra, por dejadeces, falta de concentración, de cuidado, de rigor o de formación, lejos de crear una parroquia fiel que se convierta en prescriptora de nuestro arte culinario, se puede estar ahuyentando a los clientes en una cascada diaria sin final dañando gravemente la imagen del negocio. Y, por ende, la cuenta de resultados. Y nuestro futuro.
Porque la barra de bar, como extensión de la sala, da vida a la vida de nuestra sociedad y forma parte de nuestro ADN más intrínseco. Y nuestros clientes merecen la excelencia.
Javier San Segundo de Lozar.